Las prácticas esotéricas convocan a multitudes de fieles en la misma medida que detractores. Esa tensión entre lo espiritual y lo secular exige que unos y otros busquen explicarse mutuamente aunque los resultados no puedan conciliarse pues, en el plano estrictamente social, no toda práctica debe ser aceptada ni toda fe respetada.

En toda práctica esotérica hay algo de superstición, una fe inquebrantable en que la voluntad de los dioses puede ser torcida. En el fondo, hay algo allí de soberbia solapada: la pretensión de que ciertos movimientos, ciertos rituales y rutinas, ciertas asepsias garantizan la gracia de aquello que nos trasciende.
![]()
 Las cartas, el rosario, los cuarzos y las pirámides, el agua bendecida, la vela en la heladera, el prepucio circuncidado. Al esoterista, le gustan los objetos, es un fetichista y a la vez un impostor. Se conecta con lo numinoso desde la materialidad que desdeña.
Las cartas, el rosario, los cuarzos y las pirámides, el agua bendecida, la vela en la heladera, el prepucio circuncidado. Al esoterista, le gustan los objetos, es un fetichista y a la vez un impostor. Se conecta con lo numinoso desde la materialidad que desdeña.
![]()
 Rituales orientales, ejercicios espirituales de comunidades nativas del globo entero, brebajes antiquísimos para curar la angustia, amuletos, piedras y velas de colores. Todos elementos plenos de sentido para las comunidades que las construyeron. Sustanciales para ellos, para su historia y su futuro como pueblo. Para nosotros, son información sobre otros modos de vida, pero no podemos asimilarlos. Podemos acercarnos a ellos, intentar experimentarlos, hacerles algún lugar en nuestra vida. Pero siempre faltará algo. Dios solo habla en lenguas maternas.
Rituales orientales, ejercicios espirituales de comunidades nativas del globo entero, brebajes antiquísimos para curar la angustia, amuletos, piedras y velas de colores. Todos elementos plenos de sentido para las comunidades que las construyeron. Sustanciales para ellos, para su historia y su futuro como pueblo. Para nosotros, son información sobre otros modos de vida, pero no podemos asimilarlos. Podemos acercarnos a ellos, intentar experimentarlos, hacerles algún lugar en nuestra vida. Pero siempre faltará algo. Dios solo habla en lenguas maternas.
![]()
 La revelación de un orden que no es de este mundo ayuda a campear los horrores que sí lo son. Es la necesidad desesperada de una certeza que haga que algo se detenga en medio del movimiento. O que nos anuncie con cierta justeza cuando va a parar. Hay quienes no se aguantan la ansiedad y la buscan en cada signo y rincón, como si la vida fuese un rico disfrazado de mendigo. Un disfraz, una careta, un maquillaje grotesco sobre una cara angelical. No hay tal conspiración. El mundo es tan horrible como se nos aparece. Su belleza potencial solo está en nuestras manos. Cualquier otra cosa es una excusa, ¿para qué? Para rehuir la responsabilidad que nos cabe que es, en suma, escaparse de uno mismo.
La revelación de un orden que no es de este mundo ayuda a campear los horrores que sí lo son. Es la necesidad desesperada de una certeza que haga que algo se detenga en medio del movimiento. O que nos anuncie con cierta justeza cuando va a parar. Hay quienes no se aguantan la ansiedad y la buscan en cada signo y rincón, como si la vida fuese un rico disfrazado de mendigo. Un disfraz, una careta, un maquillaje grotesco sobre una cara angelical. No hay tal conspiración. El mundo es tan horrible como se nos aparece. Su belleza potencial solo está en nuestras manos. Cualquier otra cosa es una excusa, ¿para qué? Para rehuir la responsabilidad que nos cabe que es, en suma, escaparse de uno mismo.
![]()
 En la práctica esotérica hay una rabiosa individualidad, la aceptación de que la verdad o el conocimiento del futuro no pueden ser para todos, que los taumaturgos deben sufrir, disciplinarse, estudiar, ir hacia tal lugar o plano o venir de ellos, salir de la caverna, ganarse el escarnio y el oprobio de los hombres y las mujeres comunes, cuyo intelecto no les permite ver lo que se oculta. El iniciado se sabe parte de una élite y como tal exige prerrogativas, los nuevos también deben realizar las pruebas de Heracles a las que ellos fueron sometidos. En ese sentido las religiones ecuménicas son más socialmente responsables, la oferta de salvación es para todos, no para un grupo de trasnochados.
En la práctica esotérica hay una rabiosa individualidad, la aceptación de que la verdad o el conocimiento del futuro no pueden ser para todos, que los taumaturgos deben sufrir, disciplinarse, estudiar, ir hacia tal lugar o plano o venir de ellos, salir de la caverna, ganarse el escarnio y el oprobio de los hombres y las mujeres comunes, cuyo intelecto no les permite ver lo que se oculta. El iniciado se sabe parte de una élite y como tal exige prerrogativas, los nuevos también deben realizar las pruebas de Heracles a las que ellos fueron sometidos. En ese sentido las religiones ecuménicas son más socialmente responsables, la oferta de salvación es para todos, no para un grupo de trasnochados.
![]()
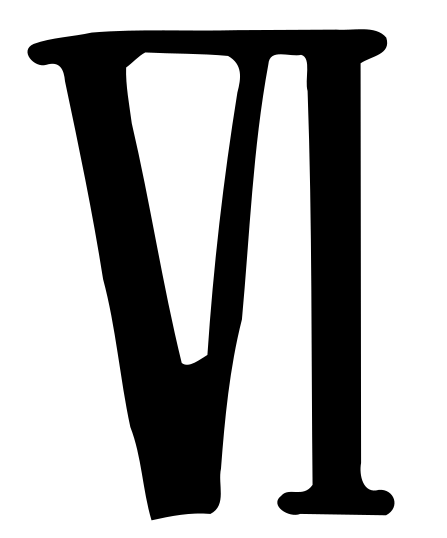 Hay un punto en el que el poder político se ve forzado a apelar a las fuerzas ocultas. Cuando se llega a la cima, ya no son los hombres y mujeres subordinados los que pueden darnos respuestas, sino quienes habitan en los cielos o el infierno. Juan Domingo Perón, aconsejado por un ocultista de ultra derecha como José López Rega; Carlos Ménem, acudiendo a las predicciones de Ashira; el Zar Nicolas II y Rasputín; Hitler y la sociedad Thule; Mauricio Macri y sus coqueteos con el evangelismo de Luis Palau y su pasión por los gurúes; Eduardo Duhalde en plena crisis bancaria del 2002, al ser consultado sobre si abrirían los bancos contestando: «Sí, y que sea lo que Dios quiera». Lo esotérico, entonces, es una frontera pragmática en ambos extremos del poder: los que no lo tienen buscan, con el ritual, obtenerlo. Los que ya lo tienen buscan, a través de él, conservarlo.
Hay un punto en el que el poder político se ve forzado a apelar a las fuerzas ocultas. Cuando se llega a la cima, ya no son los hombres y mujeres subordinados los que pueden darnos respuestas, sino quienes habitan en los cielos o el infierno. Juan Domingo Perón, aconsejado por un ocultista de ultra derecha como José López Rega; Carlos Ménem, acudiendo a las predicciones de Ashira; el Zar Nicolas II y Rasputín; Hitler y la sociedad Thule; Mauricio Macri y sus coqueteos con el evangelismo de Luis Palau y su pasión por los gurúes; Eduardo Duhalde en plena crisis bancaria del 2002, al ser consultado sobre si abrirían los bancos contestando: «Sí, y que sea lo que Dios quiera». Lo esotérico, entonces, es una frontera pragmática en ambos extremos del poder: los que no lo tienen buscan, con el ritual, obtenerlo. Los que ya lo tienen buscan, a través de él, conservarlo.
![]()
 El primer político del que tenemos noticias que se sustrajo, por propia voluntad, del poder de los dioses y del ritual fue Creonte, tío de Antígona. Fue él quien negó el entierro de su sobrino traidor a la patria, violando las leyes no escritas que obligaban a enterrar a los muertos en favor de las leyes civiles dictadas por él. Su decisión, harto conocida, generó muertes y tragedias. Quien fuera entonces un libertador al nivel de Prometeo vuelve al redil de la fe y se arrepiente. Sófocles, un crítico de la democracia, buscó, al describirlo, aleccionar sobre los riesgos de hacerse el loquito con lo que nos trasciende. Construye así un doble cuestionamiento conservador: la democracia debe estar atada a lo transmundano, el ser humano, también.
El primer político del que tenemos noticias que se sustrajo, por propia voluntad, del poder de los dioses y del ritual fue Creonte, tío de Antígona. Fue él quien negó el entierro de su sobrino traidor a la patria, violando las leyes no escritas que obligaban a enterrar a los muertos en favor de las leyes civiles dictadas por él. Su decisión, harto conocida, generó muertes y tragedias. Quien fuera entonces un libertador al nivel de Prometeo vuelve al redil de la fe y se arrepiente. Sófocles, un crítico de la democracia, buscó, al describirlo, aleccionar sobre los riesgos de hacerse el loquito con lo que nos trasciende. Construye así un doble cuestionamiento conservador: la democracia debe estar atada a lo transmundano, el ser humano, también.
![]()
 El ritual jamás falla ni puede fallar nunca. Si es ineficaz, es porque se ha olvidado algo, porque el ejecutante no era del todo puro o no estaba lo suficientemente versado, o los elementos ofrecidos en sacrificio no eran los correctos. El pensamiento esotérico es un pensamiento de la evasión. Pretexta el dato de lo real, regate la estadística, socapa sus logros deficitarios. En el fondo, no es sino un hijo bastardo del último mal que quedó dentro de la vasija de Pandora: la esperanza engañosa.
El ritual jamás falla ni puede fallar nunca. Si es ineficaz, es porque se ha olvidado algo, porque el ejecutante no era del todo puro o no estaba lo suficientemente versado, o los elementos ofrecidos en sacrificio no eran los correctos. El pensamiento esotérico es un pensamiento de la evasión. Pretexta el dato de lo real, regate la estadística, socapa sus logros deficitarios. En el fondo, no es sino un hijo bastardo del último mal que quedó dentro de la vasija de Pandora: la esperanza engañosa.
![]()
 El público mágico es proclive a las mezclas. Sin más orden que el del sintagma, va de la cura del empacho al tarot, de la meditación trascendental al agua primigenia, de los generadores de orgón a colgar la ropa al sereno para que se blanquee. Discursos sobre la influencia de los astros sin saber matemáticas, medicina cuántica sin saber física…, ni medicina. Constelaciones familiares, doble astral, pirámides salvíficas, el cerro Uritorco, aliens y vampiros energéticos. Se forman en el conocimiento de la civilización adámica y purifican sus cuerpos con la noble disidencia a la tradición cárnica. Muchos, incluso, no vacunan a su hijos, desconfiados de la trampa de la modernidad que obtura la comunión con lo espiritual. Proclaman ayudar a conocer al otro y a conocerse a sí mismos y, al fin y al cabo, hombres y mujeres comunes engañan y son engañados. Emiten juicios de valor moral, cuyo único sustento es la analogía entre el movimiento de los astros y las decisiones humanas mediadas, como no podía ser de otro modo, por voluntades trascendentes. No tienen para mostrar mayor nobleza ni son mejores ciudadanos; no son menos rencorosos ni menos hipócritas. No son más sabios ni más reflexivos ni más sensibles ni más justos. Son. Y hay quien jura, desde la buena fe, que la suya es la vereda del solcito pleno. Como adicto devenido en dealer de vuelo bajo, siempre está presto para hablar de las virtudes del producto. Por supuesto que la primera muestra es una gentileza. El resto nunca es gratis.
El público mágico es proclive a las mezclas. Sin más orden que el del sintagma, va de la cura del empacho al tarot, de la meditación trascendental al agua primigenia, de los generadores de orgón a colgar la ropa al sereno para que se blanquee. Discursos sobre la influencia de los astros sin saber matemáticas, medicina cuántica sin saber física…, ni medicina. Constelaciones familiares, doble astral, pirámides salvíficas, el cerro Uritorco, aliens y vampiros energéticos. Se forman en el conocimiento de la civilización adámica y purifican sus cuerpos con la noble disidencia a la tradición cárnica. Muchos, incluso, no vacunan a su hijos, desconfiados de la trampa de la modernidad que obtura la comunión con lo espiritual. Proclaman ayudar a conocer al otro y a conocerse a sí mismos y, al fin y al cabo, hombres y mujeres comunes engañan y son engañados. Emiten juicios de valor moral, cuyo único sustento es la analogía entre el movimiento de los astros y las decisiones humanas mediadas, como no podía ser de otro modo, por voluntades trascendentes. No tienen para mostrar mayor nobleza ni son mejores ciudadanos; no son menos rencorosos ni menos hipócritas. No son más sabios ni más reflexivos ni más sensibles ni más justos. Son. Y hay quien jura, desde la buena fe, que la suya es la vereda del solcito pleno. Como adicto devenido en dealer de vuelo bajo, siempre está presto para hablar de las virtudes del producto. Por supuesto que la primera muestra es una gentileza. El resto nunca es gratis.
![]()
 Quienes nacieron en el marco del pensamiento occidental llegan a las prácticas esotéricas porque en algún punto se perciben fuera de la vida comunitaria. Un gran sufrimiento, dolencia o extravío los encamina; y quien busca encuentra. Si no se halla el modo de romper lo que Erich Fromm llamó separatividad y Freud malestar en la cultura, entonces buscará saltar de pantalla. Si no hay modo de sentirse pleno en la sociedad, entonces se volverá a la naturaleza; si esta no basta, se irá hacia el orden cósmico; y si este tampoco es satisfactorio, entonces habrá que ir hacia dios y todas las hipóstasis intermedias. A diferencia de la ciencia, que pretende entender las últimas causas y los primeros principios, el esoterista pretende darse una respuesta sobre sí. No es relevante que lo haga desde lo comunitario pues siempre es sobre sí. Quien haya pensado en la palabra «egocentrismo» felicítese, la cosa va por ese lado.
Quienes nacieron en el marco del pensamiento occidental llegan a las prácticas esotéricas porque en algún punto se perciben fuera de la vida comunitaria. Un gran sufrimiento, dolencia o extravío los encamina; y quien busca encuentra. Si no se halla el modo de romper lo que Erich Fromm llamó separatividad y Freud malestar en la cultura, entonces buscará saltar de pantalla. Si no hay modo de sentirse pleno en la sociedad, entonces se volverá a la naturaleza; si esta no basta, se irá hacia el orden cósmico; y si este tampoco es satisfactorio, entonces habrá que ir hacia dios y todas las hipóstasis intermedias. A diferencia de la ciencia, que pretende entender las últimas causas y los primeros principios, el esoterista pretende darse una respuesta sobre sí. No es relevante que lo haga desde lo comunitario pues siempre es sobre sí. Quien haya pensado en la palabra «egocentrismo» felicítese, la cosa va por ese lado.
![]()
 El pretendido operador de fuerzas ocultas es un antihumanista. Al comprender que el control que nuestra especie ejerce sobre el mundo tiene límites, apela a una instancia superior como garante y salvaguarda de su bienestar. No confía en lo humano, lo sabe débil. Hasta allí no yerra. Lo hace cuando lo humano, precario y doliente se vuelve la enunciación de otro enunciado. Transforma, por miedo a la angustia, la escena en escenografía, vuelve lo humano vulgar, y en esa evaluación deficitaria de la historia como un todo, le asigna a objetos, ideas y aspiraciones, un superávit de significación. Cuando puede, lo trata con el psicoanalista; cuando no, leyendo la revista Predicciones.
El pretendido operador de fuerzas ocultas es un antihumanista. Al comprender que el control que nuestra especie ejerce sobre el mundo tiene límites, apela a una instancia superior como garante y salvaguarda de su bienestar. No confía en lo humano, lo sabe débil. Hasta allí no yerra. Lo hace cuando lo humano, precario y doliente se vuelve la enunciación de otro enunciado. Transforma, por miedo a la angustia, la escena en escenografía, vuelve lo humano vulgar, y en esa evaluación deficitaria de la historia como un todo, le asigna a objetos, ideas y aspiraciones, un superávit de significación. Cuando puede, lo trata con el psicoanalista; cuando no, leyendo la revista Predicciones.
![]()
 Realizamos actos de fe en nuestra cotidianeidad sin necesidad alguna de apelar a entidades celestes. Nos rodea el misterio. Solo unos pocos iniciados comprenden el funcionamiento real de nuestros teléfonos y nuestras computadoras. Otros pocos son capaces de abrirnos el pecho y cambiarnos un corazón por otro, de poner en marcha un acelerador de hadrones y hasta de gobernar pueblos de millones y millones de personas. Y otros, un grupo pequeño, tienen la habilidad de hacernos felices. ¿Por qué rezar a alguien más? Con ellos basta.
Realizamos actos de fe en nuestra cotidianeidad sin necesidad alguna de apelar a entidades celestes. Nos rodea el misterio. Solo unos pocos iniciados comprenden el funcionamiento real de nuestros teléfonos y nuestras computadoras. Otros pocos son capaces de abrirnos el pecho y cambiarnos un corazón por otro, de poner en marcha un acelerador de hadrones y hasta de gobernar pueblos de millones y millones de personas. Y otros, un grupo pequeño, tienen la habilidad de hacernos felices. ¿Por qué rezar a alguien más? Con ellos basta.
![]()
 «El mayor error de la humanidad es creer que se tiene que entrar en los marcos y en la argolla de una iniciación para conocer lo que no existe, cuando no hay nada ni existe nada. Nada más que la insurrección irredenta, activa, enérgica contra todo lo que pretende ser a perpetuidad», Antonin Artaud.
«El mayor error de la humanidad es creer que se tiene que entrar en los marcos y en la argolla de una iniciación para conocer lo que no existe, cuando no hay nada ni existe nada. Nada más que la insurrección irredenta, activa, enérgica contra todo lo que pretende ser a perpetuidad», Antonin Artaud.
A Boris del Río, in memorian
![]()